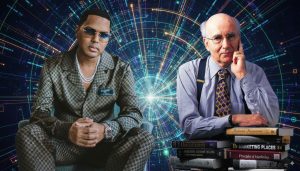Caballistas por todas partes, la entrega de los toros a la Virgen de la Altagracia, música, gente en las calles… y, claro, un tránsito que se vuelve más intenso de lo normal. Confieso que antes me molestaba. Me parecía un caos innecesario.
Pero un día, leyendo a Daniel Goleman y a otros investigadores, descubrí algo que me cambió la mirada: las rutinas, las reglas y las celebraciones no son “relleno cultural”, son parte de la salud mental de las personas y de las comunidades.
1. El cerebro ama lo predecible
Nuestro cerebro, por naturaleza, prefiere lo que conoce. Kahneman lo explica con su concepto de facilidad cognitiva (Thinking, Fast and Slow, 2011): lo familiar nos da menos trabajo mental y nos hace sentir más tranquilos. No es que odiemos el cambio, pero el cambio constante nos agota.
Cuando una comunidad repite una celebración año tras año, el cerebro sabe qué esperar y eso baja la ansiedad. Este efecto está relacionado con el “efecto de mera exposición” que estudió Robert Zajonc y que meta-análisis más recientes en Psychological Bulletin han confirmado: cuanto más nos exponemos a algo, más lo aceptamos y menos nos incomoda (Montoya et al., 2017).
2. Los rituales son medicina social
Goleman (en Social Intelligence, 2006) explica que los rituales fortalecen el sentido de pertenencia y regulan emociones. No es casualidad: investigaciones como las de Norton y Gino (2014) muestran que los rituales ayudan a recuperar el control emocional, incluso en momentos de duelo.
Además, estudios de Tarr, Launay y Dunbar (2015) sobre actividades colectivas sincronizadas (como marchar o bailar) encontraron que estas experiencias elevan los niveles de endorfinas, fortaleciendo vínculos y aumentando la tolerancia al dolor. Eso explica por qué, incluso con calor, ruido y aglomeración, muchos sienten alegría y conexión.
3. Las reglas no matan la fiesta, la hacen posible
Puede sonar raro, pero las normas son las que permiten que todos disfruten. Si hay rutas y horarios claros, desvíos para el tránsito y espacios seguros para personas y animales, la celebración fluye.
Esto se apoya en el concepto de implementation intentions que estudió Peter Gollwitzer (2006): tener planes del tipo “si pasa X, hago Y” reduce el esfuerzo mental y mejora la capacidad de manejar situaciones. En pocas palabras, planificar de antemano baja el estrés y el desgaste cerebral.
4. Rutina también es salud
Más allá de las fiestas, la regularidad diaria también importa. Investigaciones publicadas en Sleep Health (Sletten et al., 2023) muestran que tener horarios constantes de sueño mejora la salud física y mental. Y estudios de Mindell et al. (2017) confirman que establecer rutinas —incluso simples— tiene un impacto positivo en el ánimo y el rendimiento.
Esto significa que, aunque la vida traiga imprevistos, tener un calendario y costumbres compartidas nos ayuda a mantener el equilibrio.
5. Mirando diferente
Hoy, cuando veo las patronales, ya no las interpreto como un estorbo, sino como un entrenamiento comunitario: nos recuerda que, para convivir, necesitamos tanto la alegría colectiva como la organización conjunta.
El reto está en cuidarlas, adaptarlas y proteger a todos los involucrados —incluyendo a los animales. Así, en vez de un “caos anual”, tenemos una cita que nos une y nos ordena por dentro y por fuera.
En resumen: el cerebro prospera con reglas que dan marco (Gollwitzer, 2006), rutinas que ahorran esfuerzo (Wood & Rünger, 2016) y celebraciones que nos recuerdan quiénes somos (Goleman, 2006; Kahneman, 2011). No es casualidad que, cuando nos falta cualquiera de esas tres cosas, nos sintamos perdidos.
La próxima vez que algo tradicional parezca un estorbo, quizás valga la pena preguntarse: ¿Y si, en lugar de molestia, esto es una vitamina mental que no sabía que necesitaba?